Síndrome de la página
-o de la pantalla- en blanco y calor asfixiante. Una combinación demoledora que
invita a la pereza y a dejar la mente en blanco, aunque solo sea para que haga
juego con el blanco impoluto de la pantalla -o de la página-.
Lo que son las
asociaciones de ideas: de repente, me viene a la cabeza aquel atribulado Barton Fink de los hermanos Coen (trasunto
del escritor Clifford Odets), sentado frente a su máquina de escribir y con la
mirada perdida entre las aspas del ventilador. Un dramaturgo metido a guionista
que contempla asombrado cómo, por el efecto del calor, se va despegando el
papel de la pared de su cuarto en el desvencijado hotel Earle, donde se ha
recluido para escribir un guion que se le resiste.
La canícula es una
mala época para la creación porque cuesta concentrarse y uno tiende a
distraerse y a dispersarse, especialmente si
hay que aguantar con toda la estoicidad posible, como le sucede al bueno
de Barton, las acometidas de los mosquitos y las visitas intempestivas de un
extraño vecino de habitación, interpretado por el grandísimo (en todos lo
sentidos) John Goodman.

Barton Fink y el
calor, Barton Fink y la página en blanco, Barton Fink y la maldita mente, que
también se empeña en continuar en blanco. La representación del infierno en el
mísero cuarto de un hotel de tercera en aquel Hollywood de estrellas
rutilantes, directivos mafiosos y guionistas ninguneados que se enfrentan a su
suerte aliándose con la botella de whisky. Un infierno disfrazado de fuego
purificador que acabará reduciendo a cenizas el hotel-cárcel de nuestro
guionista, cuyo bloqueo creativo esconde un estado de ataraxia similar al que
afectaba al Andrés Hurtado de El árbol
de la ciencia, la novela de Baroja. El personaje barojiano del joven médico
que solo creía en el poder de la ciencia, como cree Fink en el de la palabra
escrita, se convierte en un vencido a quien la vida -como a Fink- acaba
derrotando.
Nuestro protagonista,
un autor teatral de éxito en los circuitos más elitistas de Nueva York, pasará
a ser una víctima más de los estudios cinematográficos, aquellas fábricas de
sueños que fabricaban películas como
quien fabrica churros –o hot dogs, por
situarnos mejor en la cultura americana y, de paso, en la cuestión de las altas
temperaturas-.
Una vez metido de
lleno en el engranaje hollywoodiense, el guionista novel padecerá el
menosprecio de los capitostes de la industria. Al tiempo, un calor asfixiante
adormecerá sus sentidos y lo situará en una permanente confusión entre realidad
y ficción, entre sueño y vigilia. Se sumergirá en un estado de desolación que
lo conducirá a una crisis existencial y creativa, enmarcada en los límites de
un lugar claustrofóbico que se erigirá en uno más de los personajes de la
película: el hotel Earle. Una reelaboración de otros espacios ominosos que nos
ha regalado el cine como personificación de los fantasmas que persiguen a sus
habitantes: el Motel Bates de Psicosis, el Hotel Overlook de El resplandor o los edificios de La semilla del diablo y El quimérico inquilino.
 |
| Hnos. Coen. Barton Fink, 1991 |
 |
| Roman Polanski. El quimérico
inquilino, 1976 |
 |
| Stanley Kubrick. El resplandor,
1980 |
La película de los
Coen transcurre en diversos escenarios, pero es en la soledad de la habitación
donde el guionista sufre su particular bloqueo creativo y donde tienen lugar
sus encuentros con el imponente Charlie Meadows (John Goodman). En realidad,
ambos personajes, pese a representar personalidades a priori totalmente
distintas, son el ejemplo palpable de que nada es lo que parece, pues los
matices acaban diluyendo las categorías absolutas.
Muchos de los planos
en los que aparece el personaje de Barton tienen que ver con el agua: el cuadro
que decora su habitación, con la figura de una chica sentada de espaldas
contemplando el mar (representación que más adelante se materializará), o la ola
que, a través de un fundido, nos traslada al vestíbulo del hotel justo cuando
llega el protagonista para instalarse. Charlie, en cambio,
está siempre relacionado con el fuego: no hay más que recordar las escenas
finales de la película con el hotel ardiendo, mientras el personaje grita enloquecido y transformado en una especie de aparición demoníaca
en medio de las llamas.
La oposición de estos
dos elementos como recurso para carecterizar a los personajes, refuerza también
la idea de su pertenencia a mundos distintos. Aun así, ambos tienen bastante
más en común de lo que cabría esperar, pues la línea que separa sus respectivas
circunstancias dentro de los angostos límites de una habitación de hotel en el
caluroso verano de 1941 se va tornando
considerablemente más fina. Algo parecido sucedía en la película Extraños en un tren, de Hitchcock: otro
ejemplo de dos desconocidos a quienes el azar reúne en un mismo espacio. Como
Barton y Charlie, también los Guy y Bruno hitchcockianos son, a grandes rasgos, polos opuestos que
se atraen hasta conformar un totum revolutum en el que las fronteras de la
alteridad quedan desdibujadas.


Para empezar, Barton
Fink es un dramaturgo con ciertas ínfulas, una especie de Arthur Miller que
aspira a retratar en sus obras al típico hombre de la calle. Justamente lo que
representa el violento e ígneo Charlie Meadows que, para más inri, se dedica a
la venta de seguros contra incendios.
A priori, los dos
hombres están condenados a no entenderse, pues sus experiencias son distintas,
como lo son también sus formas de expresión, sus procedencias y sus visiones
del mundo. Pero además del esbozo de una relación homoerótica apenas sugerida (un
desafío irónico y atemporal de los Coen a las rígidas leyes del código Hays,
que exigían que en los planos de una pareja en la cama, uno de los dos debía
mantener los pies en el suelo), en seguida vemos que cada uno de ellos encuentra
en el otro algo de lo que él mismo carece. Una búsqueda de la complementariedad,
una forma de cerrar el círculo del yin y el yang.
De este modo, la
condena que significa para Fink tener que escribir un guion “a la manera de las
películas de lucha libre de Wallace Beery”, es un sueño irrealizable para
Charlie, que no entiende que escribir sobre algo así pueda considerarse un
trabajo. En cambio, el joven guionista se siente fascinado por este americano
medio al que acaba de conocer y que constituiría una fuente de inspiración
literaria de no ser por las restricciones argumentales impuestas por los
estudios.

La frustración, y con
ella el síndrome de la hoja en blanco, sigue haciendo mella en Barton Fink.
Pero esta sensación es ya un lugar común en el mundillo de los guionistas de
Hollywood. Recordemos, por ejemplo, las precarias condiciones de trabajo a las
que este gremio se ve sometido en otra de las muchas películas de cine dentro
del cine: Sunset Boulevard, de Billy
Wilder. Los Coen retoman la clásica figura del guionista alcoholizado a través
del personaje de W. P. Mayhew, un viejo
escritor sin inspiración, constreñido durante años por las rigideces del código
Hays y cuyos últimos éxitos en el campo del guion cinematográfico vienen de la mano de su novia. Segun todos los
indicios, el trasunto de un William Faulkner vencido por la máquina trituradora
de la meca del cine.
 |
| Wallace Beery en The Champ. King
Vidor, 1931 |
Fink aspira a
continuar con el realismo social tan en boga en esa época, y su pretensión es
trasladar a la literatura las vicisitudes del americano medio. Sin embargo,
Hollywood tiene un techo de cristal demasiado bajo que le impide llevar a cabo
sus pretensiones artísicas. Business is
business, y no hay lugar para lo que la industria considera veneno para la taquilla. Pero además, su visión de la realidad
cotidiana del hombre medio va a truncarse cuando se dé de bruces con un hecho tan
perturbador como imprevisible: la normalidad no existe, y cualquier persona
normal puede esconder tras su fachada gris de oficinista, pescadero o vendedor
de seguros, un asesino en serie (elemento que, por cierto, no deja de ser un
tópico más de la cultura norteamericana).
Curiosamente, la
aparición del cadáver ensangrentado de la novia de H. P. Mayhew en la cama de
Barton Fink, será el acicate definitivo para la finalización del guion y el
abandono del síndrome de la página en blanco. Es decir, el elemento
desestabilizador va a ser el que espoleará su necesidad de fabular, aunque sea
al dictado de otros. La vida es peripecia, y Barton Fink, paradójicamente,
encuentra la inspiración justo en el momento en que los hechos se alejan de su
concepción de la normalidad. A partir de aquí, todo se mezcla en una espiral
imparable que aglutina lo real y lo onírico, lo histórico y lo personal, la vida
y la literatura, el agua y el fuego, el bien y el mal... En definitiva, la
simbología de la dualidad actúa como motor de la acción.
El misterio del
crimen de la joven, así como el hallazgo del cuerpo decapitado de Mayhew y la
presencia inquietante de un asesino que corta cabezas, propiciarán la entrada
en escena de un par de policías que, además de un tributo al cine negro,
representarán la particular e irónica visión de los Coen con respecto al
momento histórico de la película. Sus nombres, Deutsch y Mastrionotti, son una
paródica encarnación del fascismo que en pleno 1941 asolaba Europa, y que unos
meses después, en diciembre de ese mismo año, provocó la entrada de los Estados
Unidos en el conflicto bélico. De hecho, en una escena de la película, el magnate
del estudio para el que trabaja Fink (una recreación del todopoderoso Louis B.
Mayer), acaba de recibir de su sastre un uniforme que luce orgulloso. El
patriotismo más rancio está servido, a mayor gloria del negocio
cinematográfico. Los Coen reparten a diestro y siniestro, nada ni nadie queda a
salvo de su mirada descarnada y llena de cinismo.Ni siquiera se escapa
el propio Barton Fink, a quien la realidad (la auténtica, no la que él ha
preconcebido) le demuestra que “normalidad” es un concepto difuso, pues
cualquier hombre normal es susceptible de convertirse en un asesino de masas.
Tampoco se libra Charlie Meadows, un tipo con doble identidad y cuyo nombre
real coincide con el de un congresista republicano y reformador de la educación
norteamericana de mediados del siglo XX: Karl Mundt, el ideólogo del sistema
educativo que afectó a los hermanos Coen, y uno de los colaboradores de Richard
Nixon en la elaboración de listas negras de comunistas (nuevamente, un guiño a
la ironía con el marchamo de los Coen).
Tanto Barton como
Charlie forman parte de un mismo todo en el que lo ideal y lo siniestro, lo
culto y lo pedestre, lo racional y lo irracional, se unen en un solo ser. Y ese
ser es la mezcla de los dos personajes y de sus respectivas limitaciones mentales.
El cadáver de la
chica, el cuerpo decapitado del viejo escritor, el hotel en llamas, la
misteriosa caja que Charlie/Karl le confía a Barton (¿un homenaje a la
simbología buñueliana?), así como las constantes alusiones a la cabeza durante
toda la película (“no puedo cambiar mi cabeza por otra”, “tienes una buena
cabeza sobre los hombros”, etc.) nos dan la clave de los vericuetos de la mente
y de los muchos obstáculos que pueden llegar a desestabilizarla.
Después de todo, y
como venimos insinuando desde el principio, tal vez Barton Fink y Charlie
Meadows sean las dos caras de una misma persona: una personalidad escindida que
oscila entre la angustia de la hoja en blanco y la catarsis que supone engrosar
las páginas de la crónica negra. En ambos casos, indudablemente, se aspira al
reconocimiento y a la inmortalidad.
- Artículo publicado en junio de 2015 en la revista Pastiche -















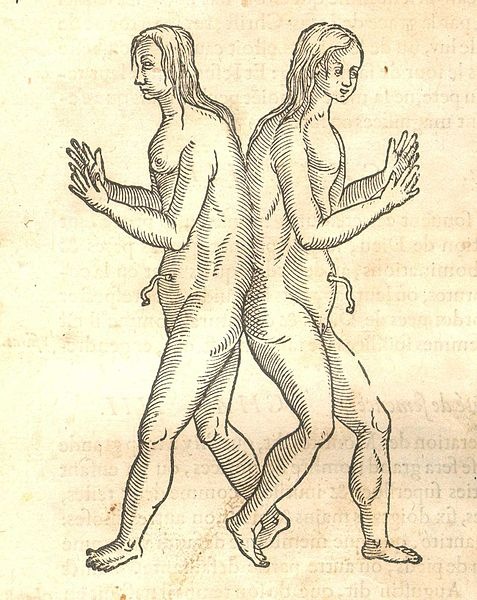






























.png)

